Noticias | Reciclaje
Valorización de biomasa de hueso de aguacate para bioetanol y compuestos fenólicos mediante microondas
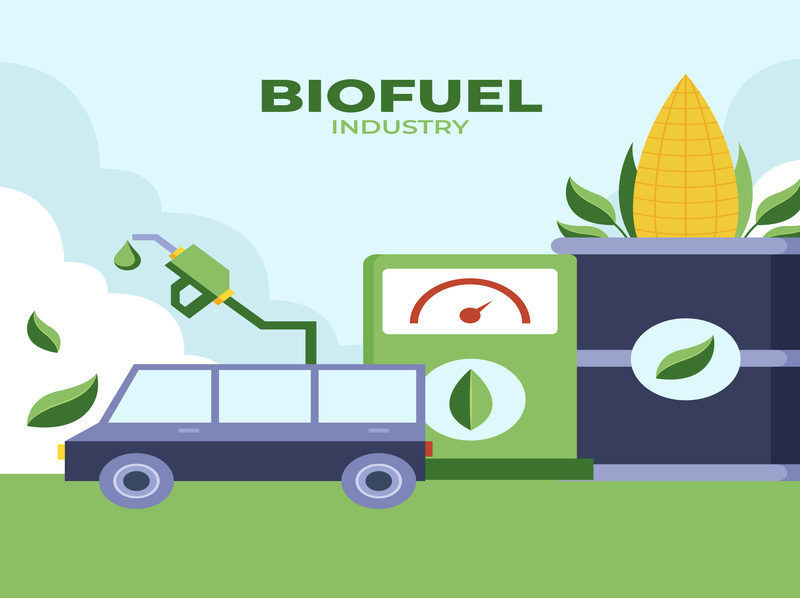
El bioetanol ofrece una alternativa sostenible a los combustibles fósiles convencionales, ofreciendo una eficiencia térmica adecuada y cerrando el ciclo del carbono, ya que el CO 2 liberado después de la combustión es nuevamente consumido por las plantas durante la fotosíntesis para producir biomasa. Por lo tanto, su adopción contribuye a los esfuerzos actuales para disminuir las emisiones de CO2 equivalente y el uso de combustibles fósiles, una prioridad, especialmente relevante en el sector del transporte, responsable de más del 25% de las emisiones globales de gases de efecto invernadero (GEI)]. El bioetanol también puede usarse como un reactivo intermedio clave para producir diversos productos químicos, combustible para aviones y polietileno, y tiene diversas aplicaciones como solvente verde, en la industria de licores y como agente desinfectante.
Con la demanda mundial de bioetanol que se espera que aumente, el desarrollo de métodos de producción sostenibles y económicamente viables a partir de diferentes recursos de biomasa es crucial para satisfacer las necesidades futuras. Comúnmente, los cultivos ricos en azúcar y almidón se utilizan para producir bioetanol en biorrefinerías de primera generación (1G) basadas en la fermentación, por ejemplo, jugo de caña de azúcar y granos de maíz. Sin embargo, este enfoque plantea preocupaciones sobre la competencia con su aplicación y usos alimentarios, y la rentabilidad del bioetanol está limitada por los altos precios de la materia prima. Para abordar este problema, las biorrefinerías de segunda generación (2G) ofrecen una alternativa sostenible al utilizar materiales lignocelulósicos no comestibles y económicos (por ejemplo, desechos forestales y agroindustriales). Sin embargo, a pesar de su potencial, las biorrefinerías 2G aún enfrentan desafíos en los pasos de producción. Por ejemplo, el pretratamiento de la biomasa y la hidrólisis enzimática son cruciales para lograr una alta recuperación de azúcares fermentables; Sin embargo, estas etapas incrementan el costo del proceso. Para el pretratamiento, la aplicación de ácidos diluidos está bien establecida a escala industrial, pero la gestión efectiva de esta operación es necesaria para minimizar la generación de inhibidores. La separación de membrana-ácido y la reutilización de ácido y la aplicación de microondas como una tecnología de calentamiento verde están entre las estrategias para superar estas limitaciones. La aplicación de microondas en el pretratamiento facilita la conversión eficiente y rápida de polisacáridos de biomasa. Además, para aumentar la rentabilidad y apoyar un modelo de biorrefinería más integrado y sostenible, las tendencias recientes se centran en producir bioetanol junto con productos químicos valiosos de la fracción de azúcar o coproducir otros tipos de compuestos de la fracción extractiva (por ejemplo, compuestos fenólicos valiosos y carotenoides), pectina y lignina. Por lo tanto, es fundamental evaluar los factores clave de las microondas para lograr un pretratamiento energéticamente eficiente de la biomasa agroindustrial, lo que resulta en un alto rendimiento del bioetanol y facilita la producción de coproductos valiosos. Esto se debe a que la mayoría de los estudios han empleado métodos de calentamiento convencionales en propuestas de biorrefinería.
Una materia prima prometedora para las biorrefinerías 2G son los desechos del procesamiento del aguacate, un desecho agroindustrial en crecimiento a nivel mundial debido a la creciente demanda de guacamole, aguacates congelados, aceite de aguacate, salsas, botanas y cosméticos. Esta industria descarta la cáscara y el hueso del aguacate como desecho, lo que puede representar más del 24% p / p de la fruta. Por ejemplo, en México, el principal productor mundial de aguacate, el 19% de la producción se destina al procesamiento industria, generando importantes flujos de desechos ubicados en las plantas industriales. Sin embargo, estudios previos sobre la composición de los desechos del hueso del aguacate revelan grandes variaciones, lo que destaca la necesidad de metodologías estandarizadas para definir la composición química de las partes del hueso con mayor precisión y claridad. Además, si bien se ha aplicado un proceso independiente para obtener bioetanol a partir de desechos de aguacate, los enfoques integrados de biorrefinación y en cascada permanecen en gran parte sin explorar a escala de laboratorio para respaldar su aplicación a escalas mayores.
La transición hacia biocombustibles sostenibles requiere estrategias innovadoras para maximizar el uso de la biomasa agroindustrial. Por consiguiente, el objetivo de este estudio fue evaluar la biomasa de hueso de aguacate como sustrato renovable para la producción de glucosa y bioetanol, y caracterizar los posibles coproductos del flujo de pretratamiento, incluyendo los compuestos fenólicos del aguacate. Se encontró que el hueso de aguacate entero y la semilla contenían 41.7% y 42.8% de almidón, respectivamente, lo que representa más del 78% de los glucanos. Mediante pretratamiento con ácido diluido en microondas y optimización multirespuesta, se logró una conversión directa de ~90% de glucanos a glucosa a partir de la biomasa de hueso de aguacate al 1% p / v de ácido sulfúrico, 140 °C y 5 min. También permitió minimizar la presencia de inhibidores y reducir los requerimientos energéticos. Luego, el hidrolizado rico en glucosa se fermentó eficientemente en bioetanol (~24 g/L en 12 h) utilizando Saccharomyces cerevisiae , sin necesidad de desintoxicación o adición de enzimas. Además, el proceso produjo una fracción sólida rica en lignina con un valor calorífico superior mejorado (aproximadamente 1,4 veces) en comparación con la biomasa original y un extracto con compuestos fenólicos como ácidos cafeoilquínicos e hidroxitirosol, lo que mejora el potencial de valorización de esta biomasa subutilizada. El balance general puede ser de 240 kg/t de bioetanol, junto con 2,5 kg/t de compuestos fenólicos y 376 kg/t de sólido rico en lignina.
Finalmente, este trabajo ejemplifica, en un escenario del mundo real, cómo podemos aprovechar al máximo estas fuentes de almidón no comestibles, a menudo pasadas por alto, para lograr la transición verde y la circularidad.
[Este contenido procede de MDPI Lee el original aquí]




